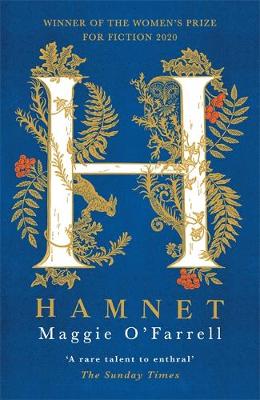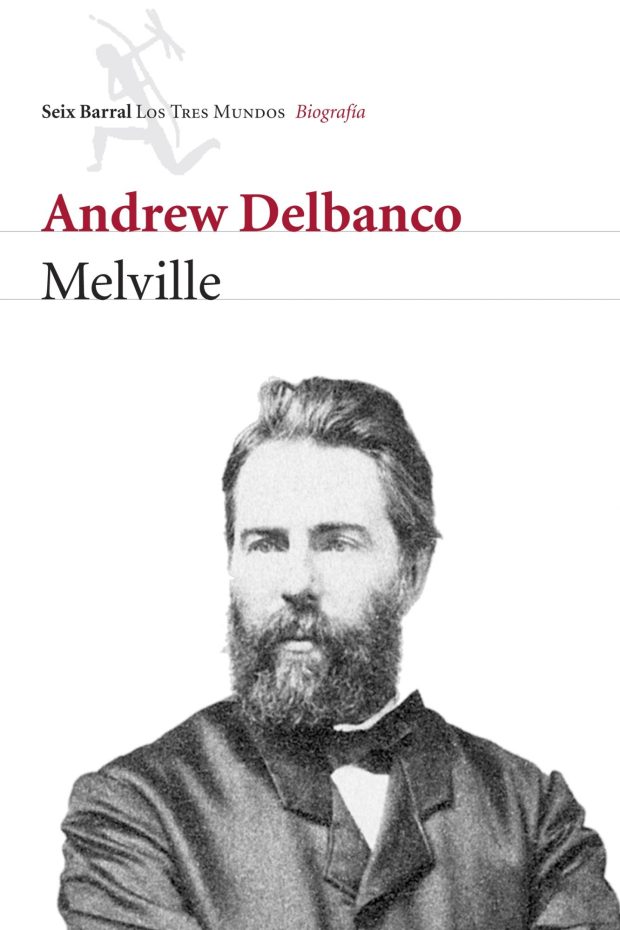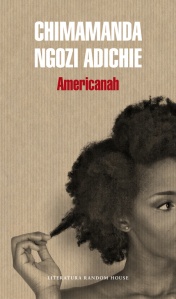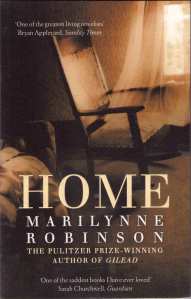
Hay novelas que, cuando una acaba de leerlas, piensa: ¿cómo quedaría su adaptación al cine? Y quizás sea mucho decir de “En casa”, de Marilynne Robinson, que solo un Terrence Mallick o una Andrea Arnold serían capaces de dirigir una película basada en ese libro. Se trata de una historia que transcurre casi en su totalidad dentro de una casa en la que viven tres personas: un padre anciano, una hija (Glory) que ha vuelto a casa después de una traumática desilusión amorosa, y un hijo problemático (Jack) que vuelve a casa después de veinte años. Es una obra llena de silencios y de acciones cotidianas: cocinar, planchar, leer un libro, extirpar las malezas del jardín, coser, limpiar, arreglar, ir al correo. No hay una trama llena de reveses, solo hay silencio y dolor en esos personajes.
Primero, está claro que la cuestión religiosa es fundamental en esa obra, pero a la vez, supera y transgrede el discurso que solemos esperar de una familia de ocho hijos; con un padre que es pastor presbiteriano, un hijo que es la oveja negra, que vuelve a casa y ayuda a cuidar a su padre anciano y enfermo. Esperamos una crítica a la hipocresía de la religión, una familia que la religión ha separado, un padre religioso que subyuga a sus hijos, un hombre revoltoso que se opondrá al padre volviéndose ateo. Desde el principio de la novela, yo pensaba: ¿qué le hará Jack de malo a su padre?, ¿llegará la policía y de repente se desvendará en qué ha estado metido todos esos años?, no puede ser que un hombre que hizo tanto daño a su familia ahora esté cuidando a su padre, ayudando a su hermana, como si nada… un hombre que ha sido definido como ladrón, traidor, mentiroso…
Entonces, me di cuenta de que todos los otros libros (o la vida misma) me habían hecho demasiado cínica para leer a Marilynne Robinson. Durante gran parte de mi lectura, yo esperaba un clímax que destrozase las buenas intenciones de Jack, que mostrase que, como él mismo advertía, él no era capaz de hacer el bien todo el tiempo. Pero ahí está la genialidad del libro: funciona como un espejo. ¿Quién es capaz de hacer el bien todo el tiempo? Estamos todos haciendo lo mejor que podemos y ello a veces es suficiente para unos, pero escaso para otros. Nos lastimamos, lastimamos a los demás, nos olvidamos, hacemos que nos olvidamos. Jack vuelve a casa y, como había intentado en toda su vida, busca hacer las cosas bien, trabaja mucho en el jardín, arregla un coche viejo, se mantiene productivo, como un buen protestante, que busca la aprobación de Dios por sus obras.
También está Glory, que ha sufrido la ruptura amorosa de su prometido, quien, al parecer, era bastante parecido a Jack en algunos aspectos: le quitó dinero, le mintió. Ella deja su trabajo como profesora (aunque le hubiese gustado seguir los pasos de su padre y ser pastora) y, de vuelta a Gilead, pueblo ficticio donde se transcurre la historia (y también el libro que la precede, “Gilead”, que recibió un Pullitzer, y luego “Lila”, su última novela), se regodea en su fracaso: esto es, su incapacidad de apreciar el carácter (o el mal carácter) de un hombre y de valerse por sí misma como mujer soltera y trabajadora. Era necesario un marido. De lo contrario, lo natural sería lo que hizo: volver a casa a cuidar a su padre, que la necesitaba. Alguien tendría que hacerlo. Ella era mujer, no estaba casada. Y su destino se ve atado a la casa familiar, aunque ella lo vea con tristeza y resignación.
Entonces llega el clímax más inesperado del libro. Jack les pregunta a su padre y a Ames, ambos pastores: ¿y la predestinación?, ¿es que un hombre está predestinado a recibir la gracia de Dios, a hacer el bien o el mal, a ser feliz o infeliz?, ¿un hombre puede cambiar? El clímax es casi un anticlímax… nadie puede contestarle. La predestinación es la gran duda, la gran cuestión del libro. Para apreciarlo tal vez uno tenga que conocer un poco de esos valores o, como es mi caso, haber leído a Max Weber ya ayuda bastante. Trabajo, gracia, predestinación: esa es la historia de Estados Unidos que también se ve plasmada allí en esas páginas. Son los años cincuenta y pronto la tradición dará lugar a la revolución. Ya se habla de los movimientos de los derechos del negro, de la elección de Eisenhower, de la televisión que cambia la rutina del hogar.
Jack no encuentra su lugar en su propia familia y los demás miembros sufren por no lograr acercarse a él y conocerlo realmente. Hay un verdadero amor filial que se despliega a diario en una voluntad de no juzgar al otro, de aceptarlo tal cual es, o incluso a pesar de lo que es. Es un amor del que se lee y se ve muy poco. Es un amor que está en una historia compartida, en los objetos de la casa, en los olores, en los silencios. Por eso “En casa” puede parecer un libro extraño.
Volver a casa es, para los dos hermanos, sentirse acogidos a pesar de todo, pero también achatados por el pasado que los encasilla en unos roles que les quedan demasiado pequeños: la oveja negra y la solterona. Pero el silencio de Jack no lo ata a un hogar en el que solo el padre se siente realmente “en casa”; el suyo es un silencio que le permite llevar una vida en común razonable mientras está allí, para que él luego retome su vida. A su vez, el silencio de Glory la ata a un destino contrario a su voluntad, pero se adapta a él, no se queja, porque está haciendo lo que se debe de hacer, pero no hay amargura en ello, solo resignación. Y aun así, “En casa” es un libro que logra mostrar cómo la felicidad se cuela por las grietas de la banalidad de lo cotidiano:
“Puede haber sido el día más triste de la vida de Glory, uno de los más tristes de la de Jack. Y aun así, dentro de todo, no había sido un mal día.”